Pallazo Ducale (Venecia)
Melancolía, embeleso y liviandad forman el conjunto armonioso de una pintura veneciana, Las Bodas de Baco y Ariadna (c. 1576). Aunque disimulado, sensualismo que se idealiza a través del melodrama mitológico, sublimación de los antojos.
Para el forastero, el cuadro es una ventana; para el lugareño, lo que cuelga es un espejo.
Estoy en Venecia, la de larga y suave decadencia. Visito ahora una de las salas del Palazzo Ducale. Liviandad, embeleso y melancolía. Se detiene aquí el mundo –o, mejor dicho, desde aquí se mueve-, acaso porque la misma ciudad –pavimento de crisopacio, arquitectura de pórfido y mármol, cúpulas de plata que coronan el mosaico de las iglesias, el sobredorado de sus pórticos- ha predispuesto mi ánimo para que esta obra, como otras, me fascine. La luz y el color, personajes heroicos de la modernidad, son ahora quienes dominan mis humores y mis sentidos. El aliento se corta ante la paradoja renacentista: por un instante, el universo tiene centro.
Tintoretto, el vehemente, el impulsivo, poeta del claroscuro que expresa pasiones y emociones. Embeleso, liviandad y melancolía. Es el rayo de la pintura, dicen los italianos; es el intrépido que provoca relámpagos mediante el óleo, es il furioso; y su tela el más perfecto poema lírico de la imaginación sensitiva .
Lo que veo evoca melancolía, liviandad y embeleso.
Apenas cubiertos sus muslos por terciopelo verde, como drapeado, Ariadna recibe de Baco la declaración de los deseos. Venera el dios, mientras una Venus volátil, aunque sin gorriones ni palomas, acomoda a la hija de Minos y Pasifae la diadema de estrellas que la santifica (esplendor fraguado por el ígneo Hefesto para la nereida Tetis, madre de Aquiles, con oro ardiente y gemas rojas de la India, colocadas en forma de rosas). El enamorado sólo entrega el anillo, porque la desnudez de su nueva conquista lo embriaga y no le permite mayores cuidados, más delicadezas.
Jacobo Robusti presenta a un Baco extraviado y solo. Situación extraña, porque el enólogo, a fe de Paul Veyne, siempre se encuentra acompañado por parientes ebrios y fanáticos en éxtasis. Aquí, en cambio, no fue invitado séquito alguno, sólo Afrodita –nube, vapor discreto-, y la asistencia de la diosa va más allá de la necesidad plástica, rebasa la búsqueda del equilibrio formal y toca los desórdenes de la lujuria mitológica, porque Venus, alguna vez amante del mismo Baco, es madre de Eneas, y entonces resulta inevitable hablar de otra desventurada: Dido, que tanto se parece en sus penas a la inocente Ariadna.
Virgilio cuenta cómo la princesa fenicia, al saberse abandonada por el troyano, cubierta ya de una mortal palidez, se precipita al interior de su palacio, sube furiosa a lo alto de la pira y desenvaina la espada de Eneas (y, después de un discurso de lamento y rabia) sus doncellas la ven caer a impulso del hierro y ven la espada llena de espumosa sangre y sus manos todas ensangrentadas.
Más tarde, ya en los Campos Llorosos de ultratumba, vuelve a saberse de Dido, la hermosa fundadora de Cartago, que s’ancise amorosa (ella se encuentra, según Dante, en el círculo de la lujuria, el de los incontinentes carnales, cuyo castigo es ser agitados por un huracán). Ahora, ya sólo es sombra, pedernal, roca marpesia; su rostro se parece al de la Ariadna que pinta Tintoretto, ese rostro en el que se vislumbra una especie de luto o duelo contenido, a pesar de los regalos que recibe del adolescente y disoluto Baco.



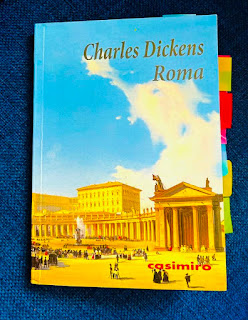

Comentarios
Publicar un comentario